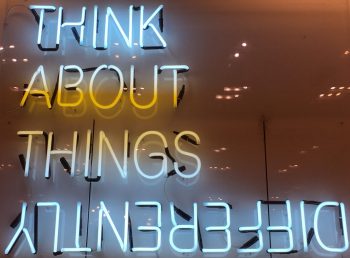“Los cronistas latinoamericanos encontraron la manera de hacer arte sin necesidad de inventar nada, contando en primera persona las realidades en las que se sumergen sin la urgencia de producir noticias” dice Darío Jaramillo en su Antología de Crónica Latinoamericana Actual (Alfaguara). Se habla mucho de la crónica periodística, pero no termina de quedar claro de qué se trata. A grandes rasgos, se puede decir que es una reconstrucción literaria de sucesos o figuras, donde el empeño formal domina sobre las urgencias informativas.
Como cada año, entre el 22 de septiembre y el 1 de octubre, se llevó a cabo en Buenos Aires y en Montevideo, la novena edición del Festival de Literatura Internacional, organizado por la Fundación FILBA. El festival reunió a más de veinte autores internacionales y más de cien argentinos y uruguayos con paneles, entrevistas, diálogos, lecturas y performances. La edición porteña duró cinco días, y fueron más de veinte escritores de todas partes del mundo, y muchos otros argentinos, que interactuaron con los visitantes del festival en las salas del Museo de Arte Latinoamericana de Buenos Aires (MALBA) y en la Biblioteca Nacional “Mariano Moreno”.
Uno de los talleres que proponía el Festival, estaba enfocado principalmente en la crónica periodística y aquello que la diferencia del reportaje periodístico o el ensayo, entre otros géneros. Durante más de dos horas, Roberto Merino, escritor y poeta chileno, condujo a los oyentes hacias las respuestas de preguntas como qué temas investiga la crónica, qué recursos utiliza y en qué modos cuenta una historia.
Roberto Merino (Santiago de Chile, 1961) es considerado uno de los cronistas más relevantes de nuestro tiempo. Su obra consta de un par de libros de poemas, otros de crónicas y algunos ensayos. Esa producción modesta le bastó para ser reconocido como el maestro de una generación. “La crónica al igual que el ensayo es complicado de definir, porque la diferencia es mínima. Creo que está mayormente en el formato, el ensayo tiene más tiempo. Te estoy hablando del tipo de crónica que se escribe para un diario.” explica Merino y sigue: “Si hablamos de la crónica para un diario, hay un formato determinado, también un lenguaje determinado, aquel que entienda el promedio y una cantidad de líneas también determinada”.
Respecto del lenguaje, el cronista chileno cree que no hay que preocuparse por escribir con tanta realidad. «Queda muy bonito – dice – en un contexto de claridad, poner una palabra oscura o muy técnica, o una frase en francés por ejemplo, sin encargarse de explicar lo que significa, porque queda muy bien la sonoridad. El otro tipo de crónica es más cercana al reportaje, como por ejemplo la de Salcedo (Colombia) y esa crónica no es eficiente si el cronista no ha estado en los hechos, preguntando e investigando. Son crónicas pensadas para un libro. Como es también, el caso de Guerriero y de Caparrós” – continúa Merino – “Como crítica, te diría que son parcialmente novelados, tiene la sonoridad de una novela, y se vuelve a veces demasiado larga, corre el riesgo del engolosinamento con las descripciones y muchas veces de la lentitud. Eso es peligroso, la crónica tiene una densidad especial que no permite que sea extensa.” Para Merino, que escribe crónicas todas las semanas para dos diarios chilenos, periodismo y lentitud no funcionan juntos.
“La crónica es disgresión y debe tener frases que funcionen como latigazos” dice el cronista. Sobre los temas agrega que en la crónica aparece el olvido, el presente y el pasado, la amenaza, la incertidumbre y la pérdida. Hay crónicas sobre palabras, palabras en desuso, critica de las costumbres o de los temperamentos humanos. “La crónica no es privativa de ningún tema”, aclara. “Hay un tercer tipo de crónica, que no es ni reportada, ni novelada, sino en la que hay un yo muy marcado”, agrega Merino.
Joaquín Edwards Bello es un escritor, chileno también, admirado por Roberto Merino y de quien dice haber aprendido mucho: “Joaquín va cambiando asociativamente durante el texto, sigue conexiones de las cosas que se conversan a su alrededor, y que por algo se unen, va saltando de un tema a otro.”
“Alumbrar antes que explicar. Creo que la explicación a veces es fatal. Es más efectivo si se echa luz o realidad con dos o tres elementos. Si ves las pinturas de Velázquez, carecen de toda explicación, y sin embargo, dan cuenta de lejos del brillo de un botón de oro sobre un fondo negro, y de cerca se ve que son todas pinceladas caóticas. Carver, lo mismo, daba dos o tres detalles y listo, no me hagan explicar mas, háganse ustedes la idea.” explica.
“Un texto está mal escrito cuando sucede en el aire, y te da para preguntarle al alumno, pero esuchame, cuándo fue esto y dónde, y en qué banco era. No todo lo que hay en esta habitación es pertinente para dar cuenta de esta situación, pero algunas cosas no pueden faltar. Si hay bancos que tienen el espacio para el tarrito de tinta, son bancos, podríamos decir, especiales. Es un detalle que hay que agregar en el texto, porque marca el espíritu del lugar: tiene la intención de llevarnos al pasado.” Para finalizar y sobre su propio proceso de escritura, Merino dice: “¿Cómo empiezo yo la crónica? Como caiga. La primer frase que se me viene a la cabeza. El procedimiento es la instantaneidad. La forma que uno experimenta la realidad, el dia a día, el tiempo.”
Por Alida Könekamp